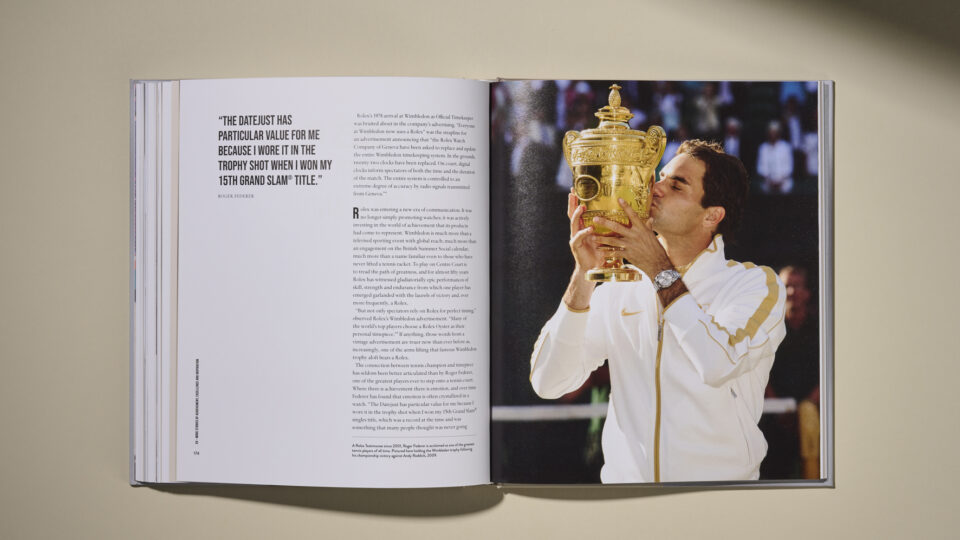Hay personas que se van de este mundo sin ser conscientes de lo verdaderamente importante: han enseñado cosas a alguien que ni siquiera han conocido. Eso hizo conmigo Joan Didion (Sacramento, 1935 – 2021, Nueva York). Me enseñó a comprender, por difícil que fuera, que el dolor forma parte de la aventura de la vida; y me lo enseñó de la mejor manera que supo esta pionera del periodismo narrativo: escribiendo.
A lo largo de los años me he sumergido en sus libros con más asiduidad de la que estoy dispuesta a confesar, pero en un mayor número de veces he tenido que dejarlos en barbecho para coger aire y seguir leyendo. Esto me pasó con su bestseller, El año del pensamiento mágico (2015). El libro que se vio obligada a escribir para explicarse a sí misma el duelo que causa perder todo cuanto tienes. Primero, un marido; después, una hija. La única. Su tan deseada Quintana Roo.
192 páginas en las que Joan Didion se retrata como la voz del dolor mientras aprende una importante lección: hay que enfrentar el dolor, tenerlo vigilado, saber cómo y por dónde se mueve. Sólo así puedes evitar que te haga daño. Como se vigila a una serpiente de cascabel para que no te ataque [por cierto, la gran fobia de Didion]. En sus planes nunca entró huir del peligro para evitarlo. O para sentirlo menos.
Es cierto que mantenerse ojo avizor a lo que tus propias entrañas experimentan es algo de lo que nunca se había preocupado, pero sólo necesitó de unos minutos para comprobarlo: te sientas a cenar una ensalada y la vida que conocías hasta el momento se acaba. A priori, fácil de entender, pero difícil de aceptar. Aunque no tener ganas de asumirlo no te libra de la fatalidad, por desgracia.
Con muchos escritos en su historial periodístico [comenzó su andadura más sobria con artículos incisivos de crítica social en las revista Life o The Saturday Evening Post], la aclamación de sus seguidores le llegó con su narrativa sobre el duelo, «ese lugar que no conoces hasta que no lo visitas» y sobre la sorpresa que provoca verse sorprendido de esa manera, porque cuando alguien desaparece «podemos esperar quedar en shock, pero no que ese shock nos anule y nos desencaje tanto el cuerpo como la mente». Una cadena de sinsentidos que «tuve que escribir porque nadie me había dicho nunca cómo era», confesó la escritora en el documental que su sobrino, Griffin Dunne, le dedicó: Joan Didion. El centro cederá (2017). Un documental o un recorrido por la vida atormentada de una mujer de dimensiones diminutas y mirada alucinada, aspecto frágil y consumido, que a partir de la mitad de su vida comenzó a deambular por los oscuros caminos de la soledad y la lucha en solitario de la supervivencia. No tiene que ser fácil que las únicas dos personas que dan sentido a tu vida acaben convertidas en fotografías en la pared, su particular forma de enterrar a sus muertos para seguir ¿viviendo?
Pero escribir desde el corazón, rozando la línea del desnudo emocional, no fue la única faceta de Joan Didion. Su nombre sigue siendo el responsable de haber sido la artífice de crónicas de estilo caótico, oscuro, neurótico, con cierto aire de ciencia ficción y deliciosamente narcisistas que a tantas generaciones han marcado, como El río en la noche (1961), Según venga el juego (1970), Los que sueñan el sueño dorado (2003), Sur y Oeste (2017), Río revuelto (2018), Su último deseo (2019), Lo que quiero decir (2021) y De donde soy (su autobiografía póstuma, recientemente publicada).
Siempre en activo, dos años antes de despedirnos de ella, confesó que todavía tenía tiempo y fuerzas para encarar más páginas en blanco. Ilusa, sí, pero acertada debido a su personalidad de contrastes. Una mujer de ideas claras que, aunque no siempre el tiempo le apuntó bien con su cerilla, se mantuvo resolutiva y calmada, convencida de «observar todo lo que se pueda para luego escribirlo», porque sólo así podremos sumergirnos en un viaje de recuerdos cuando la mente quiebre. Sólo así nos podremos recordarnos tal y como fuimos». Nunca pagó ese peaje, pues se marchó con la cabeza tan amueblada como ese piso de Nueva York del que se fue dejándolo inundado de apuntes y razón.
Porque «cuando todo acaba, resulta más fácil señalar el principio de las cosas que su final». Y yo recuerdo muy bien cuándo descubrí las lecciones que encerraba su universo creativo. Una lección que de memorizarla, aseguró, te mantiene con los pies en la tierra, consciente del esfuerzo necesario para recorrer caminos, con la serpiente de cascabel localizada y, muy probablemente, con la pared alicatada de fotografías. Este último apunte, requisito inevitable del paso del tiempo y motivo de crítica por algunos puristas, ya que con su discurso acabó con el tabú estadounidense sobre el fin de la vida: «Dicen los episcopalianos que la mitad de la vida estamos en la muerte. Si lo analizas, es cierto. Llega un momento en el que lo único que haces es despedirte de personas, llorarlas, recuperarte y prepararte para la siguiente pérdida que, te aseguro, llegará. Y durante este proceso la culpa también se hace presente. Sucede cuando te descubres a ti misma llorando no por lo que has perdido, sino por lo que todavía puedes perder».
Con cierta vergüenza confieso que, gracias al dolor de Joan Didion [y su libro en el que lo comparte], yo he aprendido a encarar el mío. Y me alivia tener un manual de uso al que acudir cuando se me olvida cómo clavar fotografías en la pared para seguir ¿viviendo?