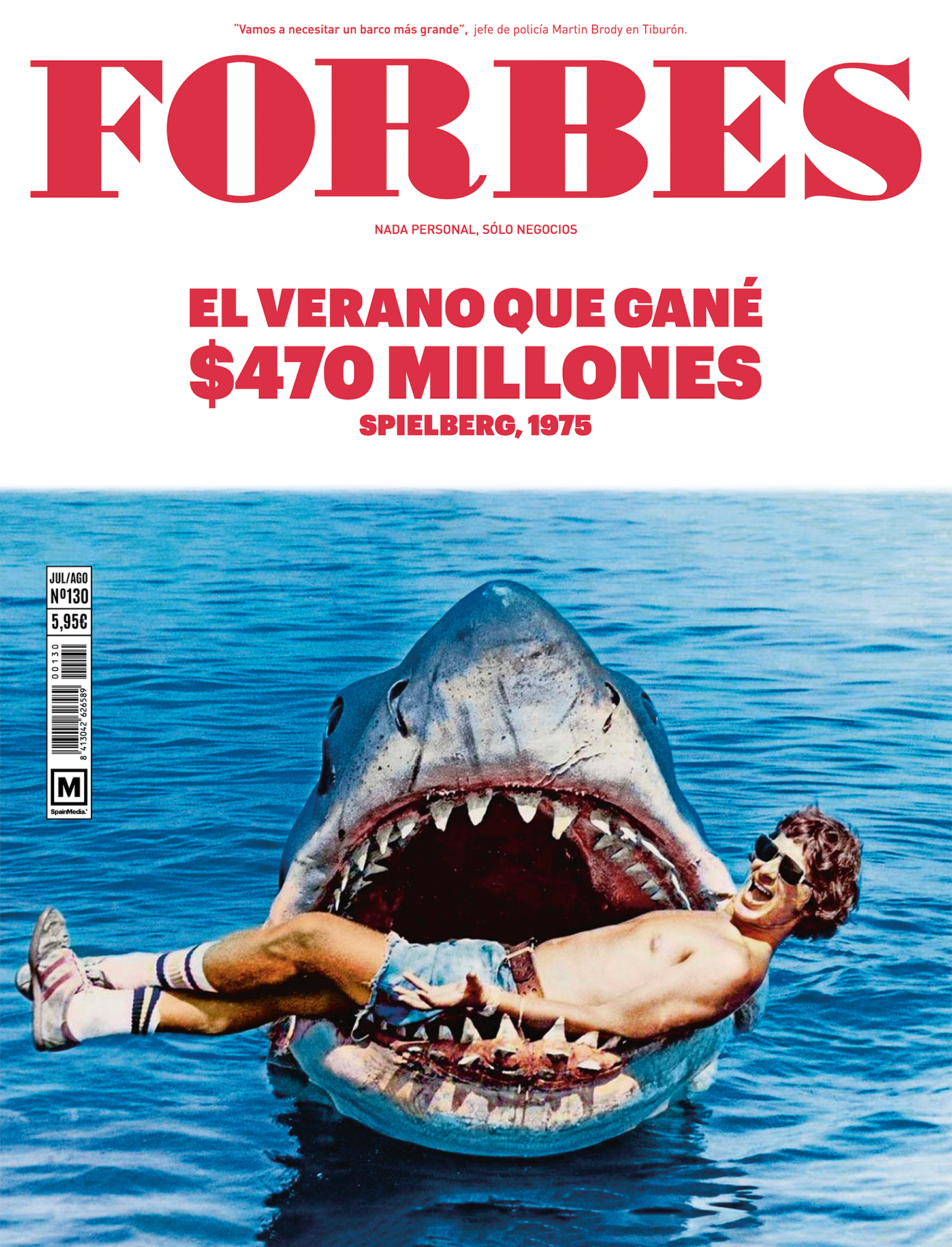En uno de los capítulos más memorables de Los Simpson, Homer encuentra a su hermano Herb, un exitoso empresario que dirige Powell Motors, una prestigiosa compañía de automóviles de Detroit. Embriagado por el reencuentro, Herb no sólo se recrea en las delicias de la nueva familia, recuperando sus años perdidos como tío con Lisa y con Bart, sino que también cree haber descubierto en Homer al estadounidense medio, con lo que acaba encargándole responsabilizarse de la creación del próximo coche de la empresa. A todas luces, Herb lo considera un plan brillante. ¿Quién mejor que el potencial usuario para crear un automóvil que guste a todo el mundo?

El ahora ingeniero Homer arranca tímido, pero tras una charla ‘cholista’ comienza a lanzar ideas desbocado, como quien en los noventa iba a un ‘brainstorming’ tras pasar la noche en las afueras de Valencia. Una inocente cúpula de cristal es seguida de unos aerodinámicos alerones (ideales para la ‘Ruta del Bacalao’) y, tras muchos estrambóticos desarrollos más, se llega al elemento más icónico: un juego de bocinas que, entre otras canciones, emite el sonido de la canción “La Cucaracha”. El coche, que no solo es una chapuza, cuesta más de 80.000 dólares. Un auténtico fiasco que arruina a Herb, que abandona Detroit arrepentido por el reencuentro con su hermano.
Muchos aficionados al marketing conocerán la mítica frase de Henry Ford (curiosa coincidencia sectorial): “Si hubiera preguntado a la gente qué querían, me habrían dicho que un caballo más rápido”. Creo que Los Simpson van un paso más allá. No sólo no habrá progreso, sino que el resultado de hacer caso a la respuesta del consumidor de forma literal puede derivar en una chapuza del tamaño de King África. Al consumidor hay que escucharle, pero no siempre hacerle caso; tenemos que entender a qué se refiere, no replicar su verbalización concreta; debemos tenerlo en cuenta, pero aplicar nuestro criterio. Harry ‘El Sucio’ decía: “Las opiniones son como el agujero del culo, todos tenemos una y pensamos que las de los demás apestan”. A mí me gusta corregirla ligeramente: “Las opiniones son como el agujero del culo, todos tenemos uno del que responsabilizarnos”.
Y quizá ahí radique el problema en la mayoría de las ocasiones. Responsabilizarse da miedo. Tomar una decisión en una disciplina tan opinable como el marketing te expone al ridículo de equivocarte, a la vergüenza de que un diseño, una campaña o un post de redes sociales no gusten. Por eso tantas veces se delega la decisión en otros, se toma la curva sin que nadie quiera estar al volante, se hace un listado de pros y contras, se va a la guerra sin generales… Y, poco a poco, empiezas a cargarte lo que tenía magia para hacerlo indoloro, para lograr que no tenga aristas, para que tenga un aspecto tan vulgar como los jugadores para editar en el Pro Evolution Soccer. Para que pase desapercibido. Porque el éxito es deseable, aunque no obligatorio, y el fracaso es una deshonra. Mejor no equivocarse, ¿no?
Que alguien prefiere el envase verde oscuro en vez de verde claro… Adelante. Que el lunar de un actor no le gusta al de otro departamento… Fuera. Que quizá con 20 segundos menos se mejora un ratio de visualización… Venga, va. Que el consumidor dijo en el test que no diría esa frase que a ti te hacía tilín… Retirémosla. Que por si acaso vamos a poner el logotipo antes… Vale, bueno, no pasa nada. Así, sucesivamente. Hasta que te das cuenta, como Herb, de que lo que has hecho ya no tiene ningún sentido y en tu cabeza el verdadero fracaso, pasar desapercibido, lleva la sintonía de “La Cucaracha”, que ya no puede caminar porque le faltan, porque no tiene, las dos patitas de atrás.
Feliz lunes y que tengáis una gran semana.