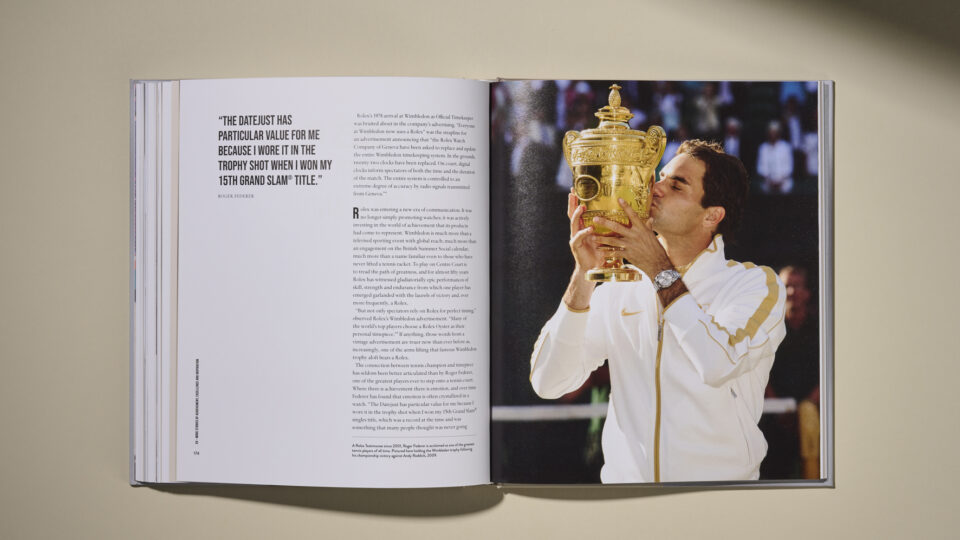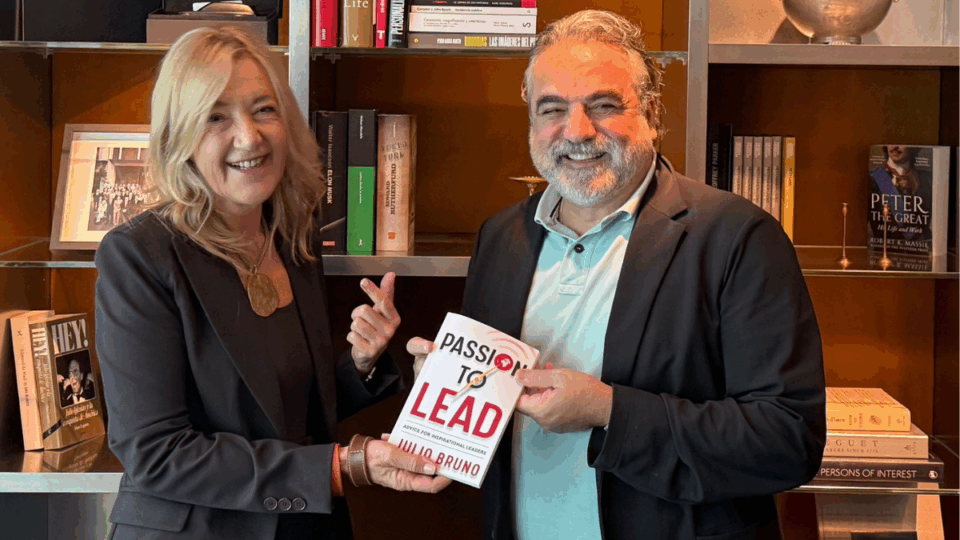El día que entregue la cuchara y que el cuerpo regrese al cosmos, que se apague mi supra conciencia -como dice el Dr. Manuel Sans Segarra (81)- los que se enfrenten a los restos de mi biblioteca mejor que se armen de paciencia. Dentro de cada libro he ido “escondiendo” recortes y recuerdos que me acompañan en mi aventura terráquea. Se trata de un juego de pistas biográfico sin pretensiones, una retahíla de pequeñas migajas editoriales que dibujan un mapa de recuerdos de caja de galletas. ¿Cómo los elijo? ¿Qué llama mi atención? ¿Qué guardo y qué no? No hay reglas. Si me hace subir las cejas se queda a vivir en casa. Descarto todo aquello que no me cabe en un libro -¡ojo, que tengo libros enormes! – y también lo que su grosor no deja que el libro se cierre bien.
Si te preguntas a quién le puede interesar, a nadie, está claro, pero es probable que conozca a alguien que sí lo haga. Y si no es así, ten mucho cuidado que en cualquier momento el acumulador que todos llevamos dentro agazapado puede manifestarse.
Me preguntaba hace tiempo en una columna: “¿Dónde van las bibliotecas cuando uno muere?”. No hacía falta escribirla para saber que marcharán al cementerio de los elefantes, las librerías de viejo, tan sólo en una generación o en dos, en un mal divorcio, o en una buena subasta. Ese viaje lo recorrerán los libros acompañados de su parásito, mis pequeños recortes. Y no soy el único. Lo tuiteaba el 4 de agosto el humorista -“Solo soy un humilde puto amo”-Arturo González-Campos (55) “Cómo mola abrir libros viejos”, cuando se encontraba un billete de metro amarillo en la página 129 de no sé qué lectura. Y el lector, o al menos yo, se pregunta si el billete lo usó él, a dónde fue y por qué cogió el metro. ¿Lo tiraría tras el tuit? ¿Cómo se llama el acto de escribir un texto en X ahora que no se llama Twitter?
En mis escapadas por Todo Colección (donde rebusco primeras ediciones, o libros que el periodista Jacinto Agustín Antón de Vez Ayala-Duarte (67) y otros de los que me fio me recomiendan), no es la primera vez que me encuentro recortes dentro de los libros que he comprado. Antes de que le hinque el diente al libro, el encuentro de un recuerdo entre sus páginas incendia mi imaginación. ¿Lo habrá dejado su primer comprador? ¿Lo puso solo al venderlo? ¿Es un mensaje oculto del librero? ¿Lo metió como un simple separador de páginas o se trata de una cadena de favores que debo mantener viva? Esta y otras preguntas, algunas mucho más locas, se me amontonan en la cabeza. Primer mandamiento. Nunca, nunca, en un libro de segunda mano en el que encuentro un recorte dentro, yo meto uno mío, porque creo que el libro ya está habitado. Y desde luego, no se me ocurre quitar el que hay.
Guardo un cajón desbordado con afiches de las películas del cine Verdi o del Renoir Retiro, con cajas de cerillas aplastadas, postales de todos los museos que visité, acreditaciones de Forbes, de Rolling Stone, papel cebolla para envolver Mini- mi tienda favorita del gran Oscar y familia-, facturas de restaurantes… qué se yo. Todas están a la espera de nuevos libros. Hay un protocolo para el match. Es im-pres-cin-di-ble que cada recorte tenga algo que ver con el libro en el que se marcha a vivir. Que lo enriquezca. Si es una postal vieja de La Habana abandonará el cajón al llegar a casa la nueva novela de Leonardo Padura Ir a La Habana (Tusquets). Las órbitas se van cruzando hasta formar la galaxia de mi ruta vital.
La biblioteca náutica esconde recortes sobre pecios encontrados, tesoros en disputa, tiburones en el canal de Mallorca o noticias que me emocionaron como la que publicó el Diario de Ibiza tras el naufragio de un pescador este verano en Formentera los compañeros de cofradía cuando le reconstruyeron el Llaut y se lo dejaron por sorpresa en su varadero.
Los libros de jardinería pueden incluir hojas secas, entradas del Kew Garden londinense o sobres de semillas de girasol vacíos, ¡qué sé yo!
La biblioteca de jazz: entradas de conciertos, posavasos del Preservation Hall de Nueva Orleans, o tiques del Café Central del último concierto de Ben Sidran (81). ¡Ojo! La colección de entradas de conciertos no se considera porque está en álbums propios, con una excepción, mi autógrafo favorito, el que le pedí a Bob Dylan (83) durante los ensayos de los conciertos Héroes de la Guitarra en Sevilla (octubre 1991), que no lo encuentro. Sé que lo tengo en un libro muy, muy importante para mí, pero no sé en cuál. No me regañen, tengo un amigo que invirtió 30 euros en bitcoins para escribir un artículo y hoy tendría una pasta, pero no sabe en qué libro escondió la contraseña.
Sé que anda por ahí la servilleta de un bar en el que fui feliz, la entrada aquella de Eric Clapton – ¿Has escuchado ya su nuevo álbum Meanwhile, me encanta la foto de portada? – en el Madison Square Garden que conseguí el mismo día gracias a American Express; una polaroid vieja que nos tomamos antes de que naciera mi hija, ese posavasos tan bien diseñado, billetes del metro de Tokio y la entrada al Palacio de Jaipur…
Lo mismo pasa con la biblioteca de cómics, de libros de diseño, de fotografía y con la de poesía, con la literatura. El mal del montonero, el acumulador de nacimiento tiene males menores y este es solo uno de tantos.
Ante esta enfermedad congénita de acumulación infinita vive ajena la discoteca. Ningún vinilo, ni compact disc, ni cobre, tienen dentro un recorte de periódico, ni sucedáneo. No sé responder el porqué del no. Quizá sea que las canciones tienen tantas vidas que no necesitan intromisiones porque su misión es que tú las interpretes sin zancadillas.