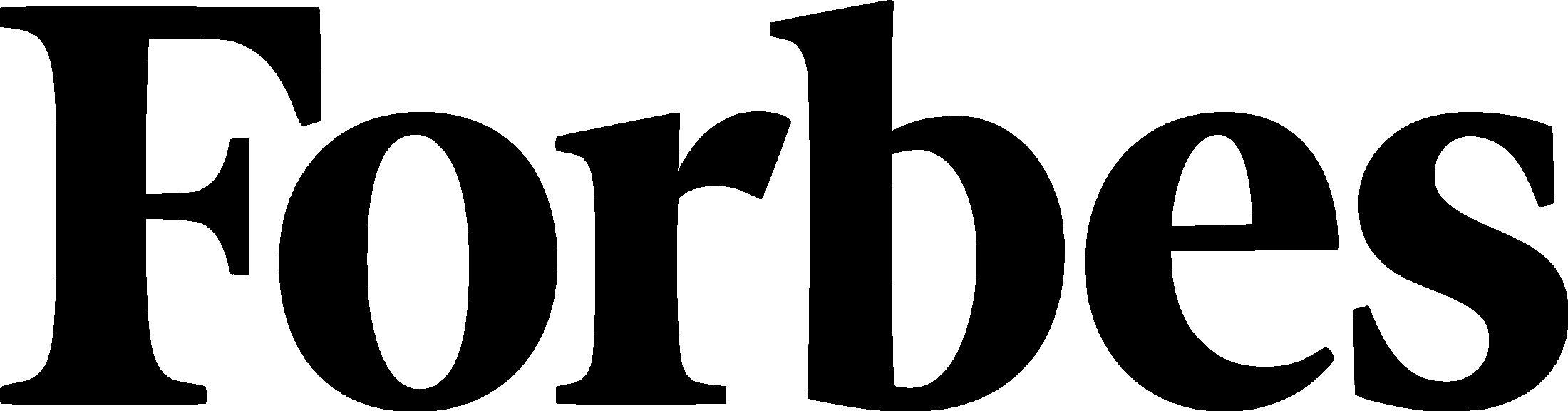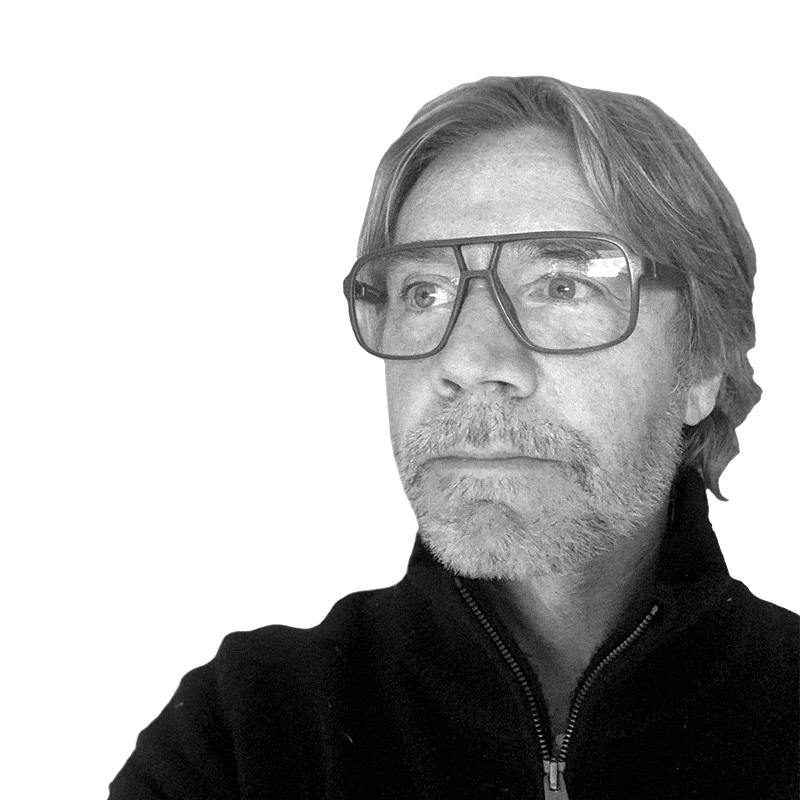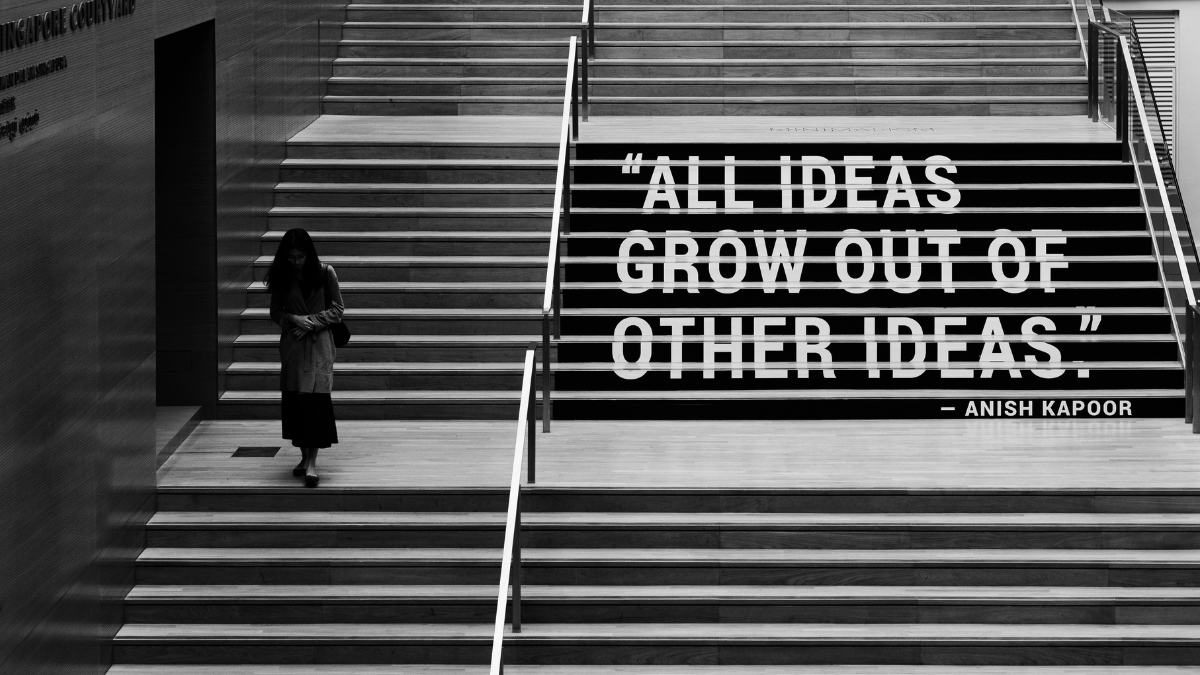Toda transformación genera un movimiento de resistencia. Comprender este vaivén
histórico es clave para interpretar los movimientos sociales y políticos que moldean
nuestro tiempo. Los movimientos sociales tienden a ser pendulares: cada avance significativo en una dirección genera una reacción en sentido contrario. Toda evolución sigue este patrón: dos pasos adelante, uno hacia atrás. Lo vemos en la naturaleza y lo confirma la historia.
Cada conquista —desde la abolición de la esclavitud hasta el voto femenino o el
matrimonio igualitario— ha sido seguida por fases de resistencia, a veces silenciosa,
otras abiertamente violenta. No porque el cambio fuera erróneo, sino porque desafía
intereses arraigados y activa los miedos más profundos del inconsciente colectivo.
Nos encontramos en un momento de transformación estructural que, como adelanté en
el ensayo NoDiseño (Editorial La Huerta Grande), marca el final del materialismo
clásico: el paso de una economía basada en bienes tangibles a un capitalismo centrado
en lo intangible, lo simbólico y lo virtual. El dato sustituye a la materia como fuente de
valor. Lo vemos en el dominio de las grandes tecnológicas, en el peso del sector
financiero frente al productivo, y en una nueva sensibilidad del consumidor, que exige
trazabilidad, propósito, artesanía y valores.
Como comentaba en el artículo anterior, vivimos un cambio de paradigma que Zuboff
denomina el Capitalismo de la Vigilancia (que se corresponde con el del dato), Rifkin
llama la Tercera Revolución Industrial, y que a su vez muestra otra faceta que denomino
la Revolución de la Conciencia. En este sentido, la sociedad occidental en general ha venido adoptando visiones más inclusivas, sostenibles y cooperativas. Sin embargo, como en todo proceso de cambio estructural, este avance genera fuerzas que lo resisten. Este fenómeno no es nuevo, pero se ha intensificado por la hiperconectividad contemporánea. Y lo más interesante es que puede observarse en campos tan diversos como la moda, la política, la economía o la cultura.
La moda es mucho más que una expresión estética: es una antena de la sociedad, un
sismógrafo del inconsciente colectivo que capta tensiones y deseos antes de que se
hagan visibles en el discurso público. En ella se codifican, de forma casi instintiva, las
pulsiones más profundas de cada época. Llevamos ya algunas temporadas asistiendo al retorno de códigos formales que parecían haber quedado relegados al olvido. Prendas tradicionalmente masculinas como el traje sastre, el chaleco, el abrigo estructurado e incluso la corbata —esta vez adoptada por mujeres como símbolo de poder o ironía— han vuelto al primer plano. A su vez, lo femenino se manifiesta en blusas con lazadas, gorgueras, encajes, volúmenes dramáticos como las mangas jamón, y una clara evocación de los clichés decimonónicos del vestir.
Esta estética no se limita a las pasarelas: se convierte en universo aspiracional a través
de perfiles como el de María de la Orden, que reencarna la aristocracia perdida con un
giro instagramable. Sus puestas en escena parecen salidas de otra época: vajillas de
porcelana, mantelería bordada, bebés en batones de organdí, cuadros del XIX colgados
sobre boiserie, y criados ataviados como si nunca hubieran salido del siglo pasado. Una
ficción cuidadosamente orquestada en palacetes y mansiones restauradas que, de no
estar siendo emitida por TikTok, podríamos confundir con un desfile de fantasmas de
otras eras.
Este revival no es solo estético: es sintomático. En un contexto de inestabilidad, crisis
de identidad y ansiedad de futuro, lo viejo adquiere un aura de seguridad. Como si el
exceso de complejidad del presente despertara un deseo de orden, jerarquía y
protocolos. La estética decimonónica no vuelve porque sí: vuelve porque algo en
nuestro imaginario busca orden y jerarquía frente al caos moderno. Pero ¿qué pasa
cuando ese refugio simbólico se convierte en nostalgia reaccionaria? No es casualidad que una de las series más influyentes del último tiempo, El cuento de la criada (basada en la novela de Margaret Atwood), plantee una distopía visual inspirada en esos mismos códigos. En ella, la opresión del cuerpo femenino se formaliza en uniformes rituales: cofias, capas rojas, sobriedad puritana. Pese a retratar un futuro distópico, la estética remite al puritanismo del siglo XIX. No es solo un recurso narrativo: es una advertencia. Y sin embargo, esa estética se ha filtrado —casi sin fricción— en colecciones de moda y campañas editoriales.
¿Estamos interpretando el pasado o invocándolo? ¿Estamos jugando a revivir lo
aristocrático o ensayando, sin quererlo, una regresión simbólica que normaliza el
elitismo, la exclusión o el control? Lo que llevamos puesto no solo habla de lo que nos gusta. Habla, sobre todo, de lo que tememos perder… o de lo que algún rincón oscuro del alma colectiva desearía que regresara. Mientras algunos reviven símbolos de un orden perdido, otros apuestan por una conciencia expandida.
En paralelo a esta nostalgia estética, se ha producido —con fuerza— una expansión de
la conciencia colectiva. Durante las últimas décadas, hemos visto cómo la sociedad ha
comenzado a integrar valores más inclusivos, cooperativos y sostenibles. La conciencia
medioambiental, los derechos de las minorías, la equidad de género, la salud mental y
el bienestar integral han pasado de los márgenes al centro del debate.
Este avance representa una madurez cultural: una voluntad de trascender la lógica del
“sálvese quien pueda” y apostar por modelos más interdependientes. La cooperación ha
comenzado a reemplazar la competencia como paradigma, al menos en ciertos
entornos. Las empresas hablan de propósito. Las personas buscan sentido.
Las nuevas generaciones priorizan valores por encima de posesiones. Pero toda conciencia despierta su sombra. La historia no avanza en línea recta, sino en espiral. Cada paso hacia la integración despierta sus propias resistencias. Y el desafío de nuestro tiempo es aprender a leer esas respuestas no como retrocesos, sino como partes inevitables de un ciclo más complejo.
En el próximo artículo: cómo se manifiestan hoy esas fuerzas de resistencia al cambio