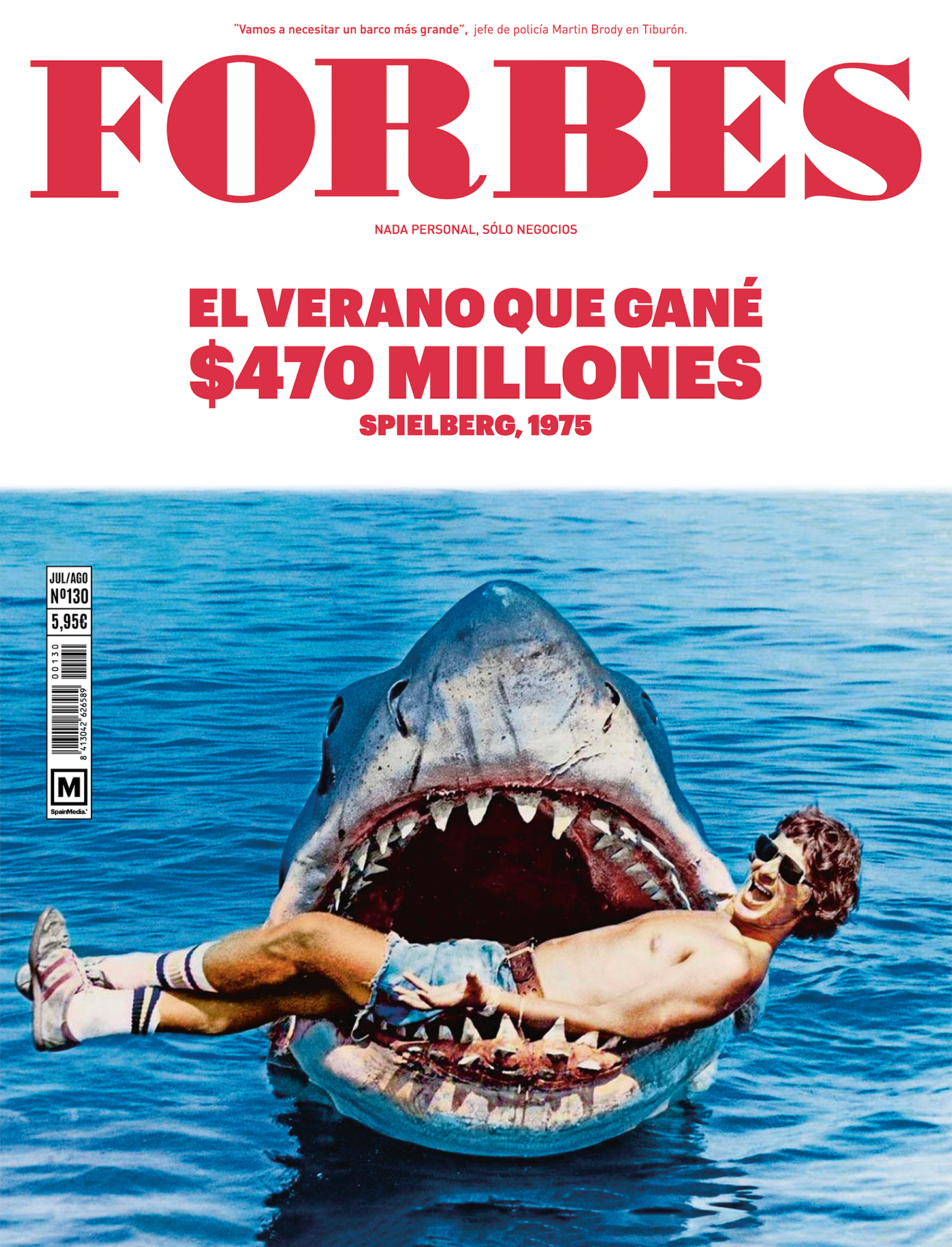Luis Vallejo construye jardines con sentido y arraigo. El más célebre, el del hotel Royal Mansour de Marrakech: un vergel de olivos, higueras, naranjos, caquis y palmeras inspirado en la tradición andalusí y que ocupa alrededor de cinco hectáreas. Llevaba trabajando en él desde 2004 y, tras la realización del proyecto original y dos ampliaciones posteriores, lo dio por concluido en 2021. “Ahora pertenece a sus visitantes”, sentencia Vallejo con modestia, “y, como se trata de un organismo vivo, seguirá evolucionando de maneras que yo ni siquiera imagino, algo que me produce más satisfacción que melancolía”. El arquitecto paisajista madrileño ha dedicado cinco décadas a una vocación que heredó de su padre, consolidó en la adolescencia con “interminables excursiones por parques naturales, veranos en Zarautz, paseos por Navarra o la sierra madrileña” y ha ejercido con un alto nivel de autoexigencia en toda España, Marruecos, Israel o el sultanato de Omán. Además, es propietario de una colección privada de árboles ceremoniales japoneses, más de 200 ejemplares que exhibe, desde 1995, en el Museo Bonsái Luis Vallejo de Alcobendas. Él mismo, en colaboración con el arquitecto Antón Dávila, diseñó este espacio que cuenta con un estanque lleno de coloridas carpas koi. Estos días, este hombre enamorado de los pinos negros y los rododendros de la reserva natural de Larra Belagua, los jardines persas, la música de Miles Davis o la poesía de Pablo Neruda presenta también A los pinos el viento (Turner), un libro que respira arte y naturaleza por todos sus poros.
¿Cómo se gestó esta obra? ¿Qué podemos encontrar en ella?
Es una autobiografía poética, un intento de contar mi vida a través de mi colección de bonsáis. Se trata de una iniciativa personal en la que he contado con colaboradores como Sonia Sánchez, Fernando Maquieira, Carmen Ballvé o el poeta José María Parreño y una presentación del expresidente Felipe González. Ya dediqué un libro al bonsái como forma de arte, desde una perspectiva cultural, histórica y paisajística, pero me faltaba completarlo con la dimensión humana, contando de una vez por todas lo que los bonsáis han supuesto para mí.
Usted los descubrió con alrededor de 14 años, en un libro que trajo de EE UU su padre, viverista y paisajista.
Sí, lo encontré por casualidad en su despacho, y esas obras de arte botánico en miniatura me fascinaron. Me parecieron magia. Me obsesioné con reproducirlos, por entender cómo se hacían, profundizar en esa rica tradición que había detrás, hasta el punto que mi padre, años después, me dijo: “Luis, nosotros somos jardineros, hacemos que los árboles crezcan, y a ti te obsesiona reducirlos” (ríe).
A usted los jardines le vienen de estirpe. ¿Por qué diría que fue el único de siete hermanos en heredar la profesión de su padre?
Bueno, alguno de mis hermanos se ha dedicado a la música, y yo creo que también fue en parte por la manera en que mis padres nos enseñaron a mirar, y a ser reflexivos y creativos. Seguí sus pasos, sí, pero no lo recuerdo como una elección, sino como algo muy orgánico. Miro atrás y me recuerdo, en la primera infancia, tumbado bajo los arces en el vivero en la vega del Henares. Los árboles siempre han formado una parte muy sustancial de mi vida.
¿Qué le aportaron sus estudios de Ingeniería Agrónoma?
Una cierta base, tal vez, pero no gran cosa. Me siento en gran medida autodidacta, además de discípulo de maestros paisajistas como el japonés Isamu Noguchi o el brasileño Roberto Burle Marx. Yo tuve claro muy pronto que no iba a ejercer de ingeniero agrónomo, que sería paisajista, con el tiempo he ido comprobando que alguno de los arquitectos que más me han influido fueron también autodidactas, como Frank Lloyd Wright o Tadao Ando. No tengo nada contra la formación reglada, pero hay una parte de cualquier profesión creativa que no se enseña.
“PARA HACER UN JARDÍN QUE NO SEA TRIVIAL, PRIMERO HAY QUE TENER UN CONOCIMIENTO ÍNTIMO DEL LUGAR, DE SU CULTURA”
¿Cómo se diseña un jardín? ¿De dónde se extrae la inspiración para un proyecto concreto?
No tengo una gran fe en la inspiración. Las buenas ideas están ahí, pero hay que correr a su encuentro trabajando. Para hacer un jardín que no sea trivial, que tenga utilidad y sentido, hay que partir, en primer lugar, de un conocimiento íntimo del lugar en que vas a construirlo, de su cultura, sus tradiciones, sus especies autóctonas, así que mis proyectos suelen empezar con un viaje. Y luego hay que buscar una manera creativa de dialogar con todo eso. En mi vida ha habido, eso sí, algún que otro momento en que me ha sentido inspirado y he sido capaz de vislumbrar algo distinto, una intuición especial que podía servir de base para un proyecto. Me ha ocurrido leyendo poesía o escuchando música, por ejemplo, pero también viendo obras ajenas o paseando por los hayedos de Navarra o los volcanes de Lanzarote. El principio de la primavera en la selva de Irati me ha inspirado en varias ocasiones, con esas hojas doradas y esa luz del atardecer que te llenan de magia.
¿Qué satisfacciones proporciona una profesión como la suya?
Muchas. Y muy diversas. Incluso proyectos frustrados, como un jardín en Omán que al final no se hizo, te dejan recuerdos imborrables, como una noche que dormimos en las montañas junto a Yemen, en una zona con monzones estacionales y un paisaje único, insólito. Ahora voy a Agadir, a trabajar en una zona en que abunda el argán, y allí recuperaremos el sistema de drenaje de los barrancos (wadis, en árabe). Luego hay otro tipo de satisfacciones íntimas, como un mail que me escribió una señora contándome que, en el primer día de recuperación de la normalidad tras el confinamiento, su hija había pasado las manos por las láminas de agua de un jardín que restauré, en la base de la torre de Sáenz de Oiza, en la Castellana. O la llamada de un cliente de Tel Aviv que me llamó desde un patio cruciforme con granados que hice en Marrakech para decirme: “¿Verdad que este jardín es tuyo, Luis? Lo he reconocido al instante”.