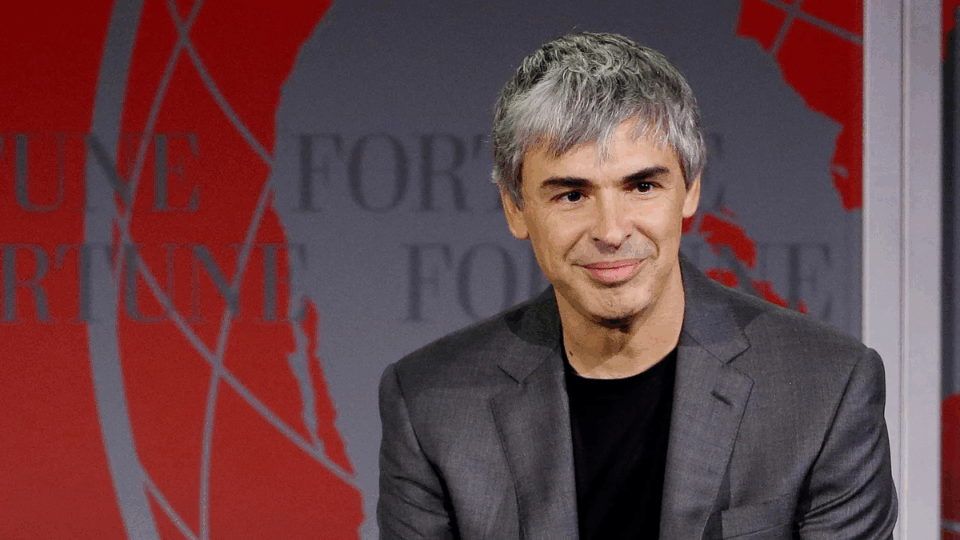En la cúspide del poder económico mundial, donde las fortunas superan el PIB de muchos Estados, se ha abierto una grieta cada vez más visible. No es tecnológica ni generacional, sino fiscal. La discusión sobre la imposición a las grandes fortunas popularizada bajo el lema ‘Tax the rich’ ha dejado de ser un debate académico para convertirse en un punto de fricción real entre los protagonistas del capitalismo global.
La idea no pertenece a un solo país ni a una ideología concreta. Afecta, en la práctica, a menos del 1 % de la población mundial, pero es precisamente ese 1 % el que financia las grandes apuestas empresariales, tecnológicas y científicas de nuestro tiempo. Mientras algunos gobiernos avanzan con impuestos al patrimonio, permanentes o temporales y otros los descartan por miedo a la fuga de capitales, los propios multimillonarios toman posiciones públicas, rompiendo un tabú histórico.
En Estados Unidos por ejemplo, varios estados gobernados por los demócratas están impulsando nuevas iniciativas fiscales, una agenda que previsiblemente también será considerada por Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York.
En Europa, España es actualmente el único país de la UE que aplica un impuesto permanente sobre el patrimonio neto, complementado por un gravamen temporal de solidaridad para las grandes fortunas, con patrimonios superiores a los tres millones de euros. Recientemente, el Tribunal Supremo español ha ampliado además determinadas ventajas fiscales a los contribuyentes no residentes.
Fuera del ámbito europeo, Colombia destaca como uno de los pocos países de la OCDE que mantiene un impuesto permanente sobre la riqueza neta de las personas físicas. Francia, por su parte, aunque eliminó la patrimonial generalizada, conserva el IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière), que grava exclusivamente los patrimonios inmobiliarios superiores a 1,3 millones de euros.
Noruega aplica la formuesskatt, un impuesto sobre la riqueza que alcanza el patrimonio neto mundial. Para 2026, el umbral exento se ha elevado a 1,9 millones de coronas (unos 170.000 euros), con un tipo general del 1 %, que aumenta al 1,1 % para patrimonios superiores a 21,5 millones de coronas.
Italia, en cambio, ha optado por mantener su régimen de ‘Flat tax’ para los nuevos residentes extranjeros, aunque elevará a partir de 2026 el impuesto fijo sobre las rentas obtenidas en el exterior de 100.000 a 300.000 euros anuales, con el objetivo de aumentar la recaudación sin desalentar la llegada de capital e inversión.
A favor de gravar la riqueza: impuestos como estabilidad
Lo que ha desatado recientemente esta polémica ha sido precisamente el CEO de Nvidia, Jensen Huang. Según sus propias palabras, “no ha pensado en ello ni una sola vez”, y agrega que él y Nvidia eligieron vivir y operar en Silicon Valley precisamente por el acceso al talento, por lo que está dispuesto a asumir los impuestos que se apliquen en la región.
Warren Buffett sigue siendo el referente moral de este grupo. El histórico inversor de Berkshire Hathaway repite desde hace años un dato incómodo: su tipo impositivo efectivo es inferior al de su secretaria. Para Buffett, no se trata de una anomalía personal, sino de un fallo estructural del sistema fiscal, que favorece al capital frente al trabajo. Su postura es tan ética como económica: sociedades con desigualdades extremas acaban siendo inestables, y la inestabilidad es mala para los negocios a largo plazo.
Bill Gates comparte esa visión sistémica. El cofundador de Microsoft sostiene que su fortuna es el resultado de un entorno que funcionó a su favor: educación pública, infraestructuras, investigación financiada por el Estado. Devolver una parte sustancial mediante impuestos no es caridad, sino responsabilidad. Gates defiende especialmente mayores gravámenes sobre las herencias y las ganancias de capital, convencido de que el dinero acumulado en dinastías familiares es menos productivo que la inversión pública en salud y educación.
Abigail Disney, heredera del imperio del entretenimiento, ha llevado este discurso al activismo. Como una de las voces más visibles de los Patriotic Millionaires, desmonta el mito de la meritocracia absoluta y critica la idea de que los recortes fiscales a los ricos “gotean” hacia el resto de la sociedad. Según Disney, ese dinero suele quedarse en bonus ejecutivos y concentración de poder. La imposición sobre la riqueza sería, en su opinión, una herramienta clave para reconstruir la clase media que permitió el éxito de su familia.
Más radical es la postura de Marlene Engelhorn, joven heredera austríaca que ha cuestionado públicamente la legitimidad de las grandes herencias. A través de la iniciativa Tax Me Now, sostiene que heredar una fortuna equivale a recibir poder político sin haber pasado por las urnas. Para Engelhorn, la filantropía es discrecional; los impuestos, en cambio, garantizan derechos democráticos. Que el Estado no grave su riqueza, afirma, no es un alivio, sino un fallo del sistema.
En contra: el capital privado como motor del progreso
En el bando opuesto, Elon Musk lidera la resistencia. El hombre más rico del mundo considera que el Estado es un mal gestor de recursos por naturaleza. En su visión, gravar la riqueza especialmente las ganancias no realizadas, obligaría a los fundadores a vender partes de sus propias empresas, perder el control y frenar la innovación. Para Musk, el progreso tecnológico generado por compañías como Tesla o SpaceX aporta más beneficios a la humanidad que muchos programas públicos. De hecho, la carrera política de Elon Musk en el departamento DODGE se centraba precisamente en esto: eliminar o, mejor dicho, «desmantelar la burocracia gubernamental».
Una idea compartida por Ken Griffin, fundador de Citadel, cuyo traslado de Chicago a Miami fue interpretado como un gesto político. Griffin sostiene que los impuestos elevados no reducen la pobreza, sino que expulsan talento y capital hacia territorios más favorables. A su juicio, los Estados deberían competir por atraer a los grandes patrimonios ofreciendo seguridad jurídica y baja fiscalidad, en lugar de tratarlos como una fuente inagotable de ingresos.
Leon Cooperman, veterano inversor de Wall Street, defiende una visión clásica del sueño americano. La riqueza, afirma, nace del riesgo y del esfuerzo. Penalizarla con impuestos al patrimonio destruye el incentivo fundamental que impulsa la creación de valor y la movilidad social.
Por último, Peter Thiel, cofundador de PayPal, plantea el debate en términos casi ideológicos. Considera los impuestos elevados una forma de coerción estatal y utiliza todos los mecanismos legales disponibles para reducir su factura fiscal. Para Thiel, la innovación tecnológica es la única vía real de progreso, mientras que el Estado suele actuar como freno. Por ello, apoya activamente a políticos que prometen desmontar el aparato administrativo.
Más que un impuesto, una batalla de modelos
La división entre millonarios a favor y en contra de gravar los grandes patrimonios va mucho más allá de las tasas impositivas. Es un choque entre dos visiones del capitalismo. Por un lado, quienes creen que los impuestos son el precio necesario para mantener un sistema estable, inclusivo y sostenible. Por otro, quienes ven en el capital privado el único motor eficaz del progreso y consideran al Estado un actor secundario, cuando no perjudicial.
En medio, gobiernos sometidos a presiones crecientes y una opinión pública que ya no observa las grandes fortunas con admiración automática, sino con preguntas cada vez más directas. La patrimonial se ha convertido así en algo más que una herramienta fiscal: es una prueba política, económica y cultural del rumbo que tomará el capitalismo global en la próxima década.