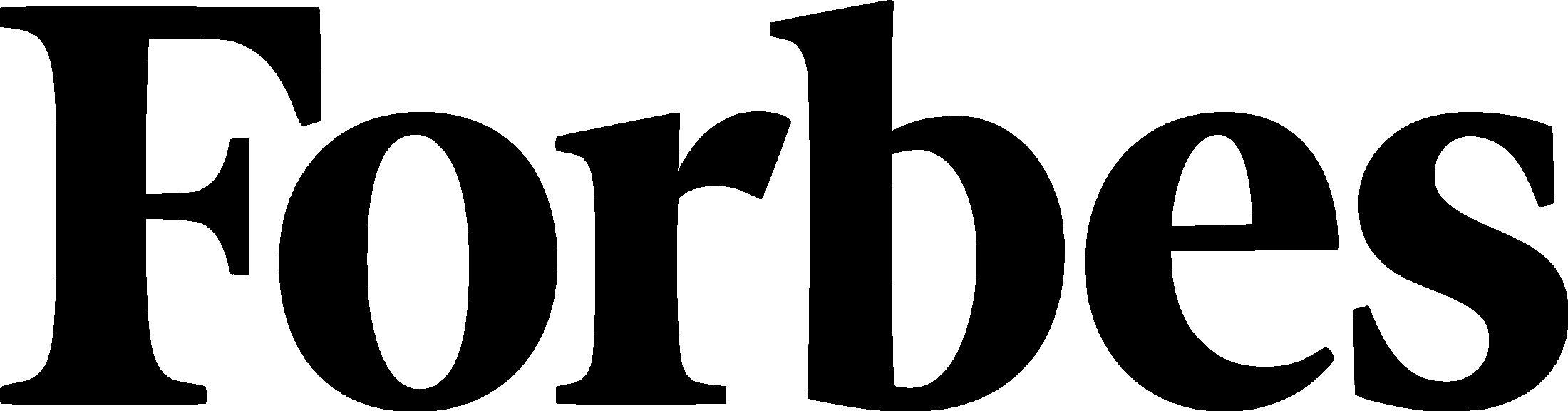Donald Trump lo ha vuelto a hacer. Y sí, esta vez ha golpeado donde más duele. Hablamos de una nueva guerra comercial, una que apunta directamente a Europa y que, según él, busca «equilibrar» la balanza comercial. Pero, ¿realmente lo logrará o solo está jugando con fuego? Porque no nos engañemos, la historia nos ha enseñado que las guerras comerciales rara vez terminan bien para quienes las inician. Si no, habría que preguntar a los consumidores estadounidenses que pagaron más por productos importados tras la última ronda de aranceles en 2018. Pero esta vez la jugada parece aún más agresiva: aranceles del 25% al acero y aluminio, y amenazas sobre chips, automóviles y productos farmacéuticos.
Lo que deja claro este movimiento es que el objetivo más inmediato de su política proteccionista es Europa. Este anuncio llega justo después de que, en la primera semana de febrero, los mercados sufrieran una fuerte caída tras la decisión de Trump de imponer aranceles del 25% a Canadá y México, y del 10% a China. La pregunta no es si Europa responderá, sino cómo y cuándo.
¿Una apuesta económica calculada o una escalada sin control?
Si hay algo que define a Trump es su capacidad para moverse en el caos. Lo vimos en su primer mandato. Primero inicia una guerra arancelaria con China, genera incertidumbre, y luego negocia desde una posición de fuerza. Ahora, el escenario se repite con la Unión Europea, pero surge la duda de si esta estrategia tiene una base económica o si simplemente responde a una táctica de confrontación sin beneficios claros.
Las cifras que utiliza para justificar su política comercial, simplemente, no cuadran. Trump afirma que el superávit comercial de la UE con Estados Unidos es de 300.000 millones de dólares, pero Eurostat dice que es de 158.000 millones. Y si sumamos servicios, el desequilibrio real es de apenas 54.000 millones. Mucho menos alarmante de lo que Trump ha afirmado en sus discursos.
Pero el problema no es solo de cifras infladas, sino de impacto real. Los vínculos económicos entre ambos bloques van mucho más allá del intercambio de bienes. Con un comercio bilateral de 4.200 millones de euros diarios, la relación entre Estados Unidos y la UE tiene un impacto significativo en el empleo y la inversión. Más de 3,5 millones de estadounidenses trabajan en empresas europeas asentadas en Estados Unidos, mientras que otro millón de empleos dependen directamente de las relaciones comerciales con Europa. Romper este equilibrio no solo genera incertidumbre en el sector empresarial, sino que también podría poner en riesgo puestos de trabajo y la estabilidad de ciertas industrias que dependen de este flujo comercial.
¿Quién tiene más que perder?
Uno podría pensar que Europa es la parte más débil en esta ecuación. Pero si miramos con lupa, la historia no es tan sencilla. Alemania, Italia e Irlanda son los países europeos que más exportan a Estados Unidos con sectores como el automovilístico y el farmacéutico en el punto de mira. Alemania, por sí sola, exportó 157.731 millones de euros en bienes a Estados Unidos en 2023, seguida de Italia con 67.166 millones y de Irlanda con 51.276 millones.
Sin embargo, Europa ha diversificado su estrategia comercial en los últimos años. Tras los aranceles de 2018, los exportadores agroalimentarios europeos comenzaron a expandirse hacia China y Mercosur. En el caso de la energía, la UE ha acelerado la reducción de su dependencia del gas ruso y podría optar por nuevas fuentes de suministro si Estados Unidos limita sus exportaciones. Actualmente, Estados Unidos representa el 13,7% de las importaciones de la UE, por detrás de China, con un 20,5%, lo que indica que Bruselas tiene margen para maniobrar.
Mientras tanto, las represalias europeas podrían golpear directamente productos icónicos estadounidenses, como ocurrió con el bourbon de Kentucky, las Harley Davidson y los vaqueros Levi’s en la última ronda de sanciones. Y si la UE decide apuntar esta vez a sectores más sensibles, como la tecnología o la agroindustria, el daño a la economía estadounidense podría ser mayor de lo que Trump anticipa.
¿Qué pueden hacer los inversores?
Los mercados no son tontos. Cada vez que una guerra comercial se intensifica, la reacción en Wall Street es inmediata. En su primer mandato, Trump impuso aranceles al acero y aluminio y las bolsas cayeron. Ahora, con la amenaza sobre sectores estratégicos como los semiconductores y los automóviles, las acciones de las grandes multinacionales ya están sintiendo el golpe.
Las grandes tecnológicas también están en la cuerda floja. Empresas como Apple, Nvidia o Broadcom dependen en gran medida de la colaboración con Europa y, si las tensiones aumentan, el precio de sus acciones podría resentirse. No es solo Europa quien sufriría, sino la propia economía estadounidense.
Según diversos analistas financieros, el escenario actual obliga a los inversionistas a evaluar con cautela sus estrategias. La volatilidad en los mercados ha llevado a algunas instituciones, como JP Morgan, a sugerir una reducción de la exposición en la eurozona y en mercados emergentes mientras persista la incertidumbre.
Sin embargo, algunos sectores podrían beneficiarse si la guerra comercial impulsa la producción interna en Estados Unidos. La industria de defensa y manufactura local, por ejemplo, podría fortalecerse si se incentiva el consumo de productos nacionales. Asimismo, sectores relacionados con infraestructura podrían recibir estímulos gubernamentales para mitigar el impacto negativo en otros ámbitos económicos. El desafío para los inversores está en distinguir qué empresas y productos de inversión realmente tienen una ventaja y cuáles solo están sobreviviendo al temporal.
Desde cualquier ángulo, esta guerra comercial se perfila más como un experimento arriesgado que como una estrategia calculada. Europa tiene margen de maniobra, los mercados observan con cautela y Trump sigue avanzando en un terreno incierto en un momento en el que la economía estadounidense no puede permitirse más desajustes. Resta por ver si esta jugada le dará ventajas o si terminará por volverse en su contra.