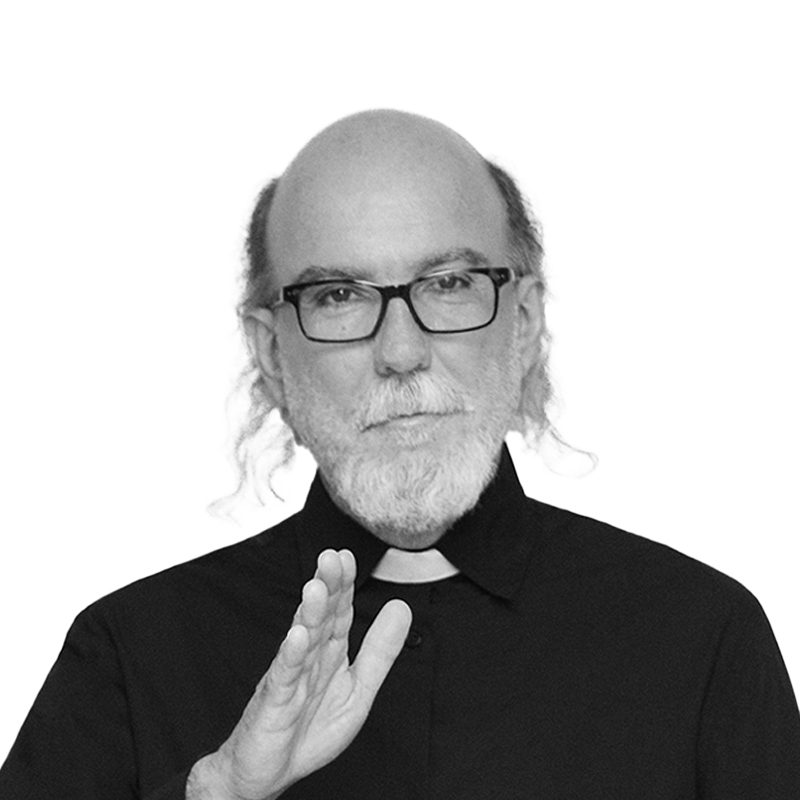José Luis Zamorano contradecía íntimamente mis prejuicios más profundos. Era un extraordinario director de arte en Madrid, una especie que incluso hoy me resulta casi tan legendaria y esquiva como el Unicornio o el Santo Grial. Yo estudiaba los anuarios ingleses, y luego me tropezaba con el trabajo de Zamorano, y la perfección imposible que yo admiraba y anhelaba estaba ahí también. Y no lo podía comprender: ¿en Madrid?
Vuelvo a ver sus bodegones de Loewe y siguen desprendiendo una imperturbable sensación de eternidad. La voz universal de Shakespeare de la que habla Borges, la que trasciende geografías y épocas.
Tampoco entendía como un director de Arte elegantísimo se transformaba en la mezcla exacta de Berlanga y Monty Python cuando asaltaba las pantallas a través de los ojos interpuestos de Michel Malka, otra mirada inigualable.
Creo que a él lo que le interesaba de verdad era encontrar pequeñas joyas entre la chatarra amontonada. El Rastro, su reino, es una metáfora perfecta de la publicidad, quizá de la vida: hallar lo valioso entre lo insignificante. La mirada pegajosa de Zamorano se posaba en todo y, probablemente, accedía al interior de las cosas y los seres para encontrar su valor. Dedicó su vida a eso.
Yo coleccioné durante mi arrogante juventud el elogio de todos mis mayores, aquellos a los que debía matar, pero el de Zamorano no llegaba. Cuando por fin sí, cuando sus ojos me asaltaron a la salida de alguna gala de entrega de premios en San Sebastián, no sentí el triunfo definitivo que esperaba. Lo que Zamorano me dijo es lo que de verdad ocurrió: eres bueno, chaval, pero esta carrera es infinita, procura guardar fuerzas y algo de comida. Lo que no me dijo, pero entendí nítidamente, es que me iba costar mucho llegar al lugar desde donde él me miraba. Aún lo intento.
Sé que le costaba un esfuerzo sobrehumano enfrentar la vida solo, que necesitaba avanzar en compañía. Capaz de ver como sospecho que veía, asusta pensar cuántas veces lo que para él era evidente, y para nosotros estaba vedado, era la oscuridad insufrible de la existencia.
Zamorano tenía dimensión de leyenda cuando yo llegué a Contrapunto a finales de los ochenta. Su intensidad se había hecho tan agobiante para la que él había convertido en la mejor agencia del país que tuvieron que apartarle. Su presencia era sólida, aunque ya no estaba. Le habían expulsado de sus vidas, pero le añoraban con una necesidad emocionante. No podían vivir con él, tampoco sin él.
La leyenda oral hablaba de un incendio en la agencia cuando él la abandonó, de Zamorano llegando el primero a pelear contra las llamas que hicieron ceniza su trabajo, de la sospecha insidiosa de esa llegada prematura. Siempre me sorprendió que los viejos de Contrapunto sabían, sin dudarlo, y sonreían.
En realidad, el incendio jamás fue sofocado. Las llamas le acompañaban allá donde iba. Zamorano era esas llamas. Por eso costaba tanto aguantar su mirada.