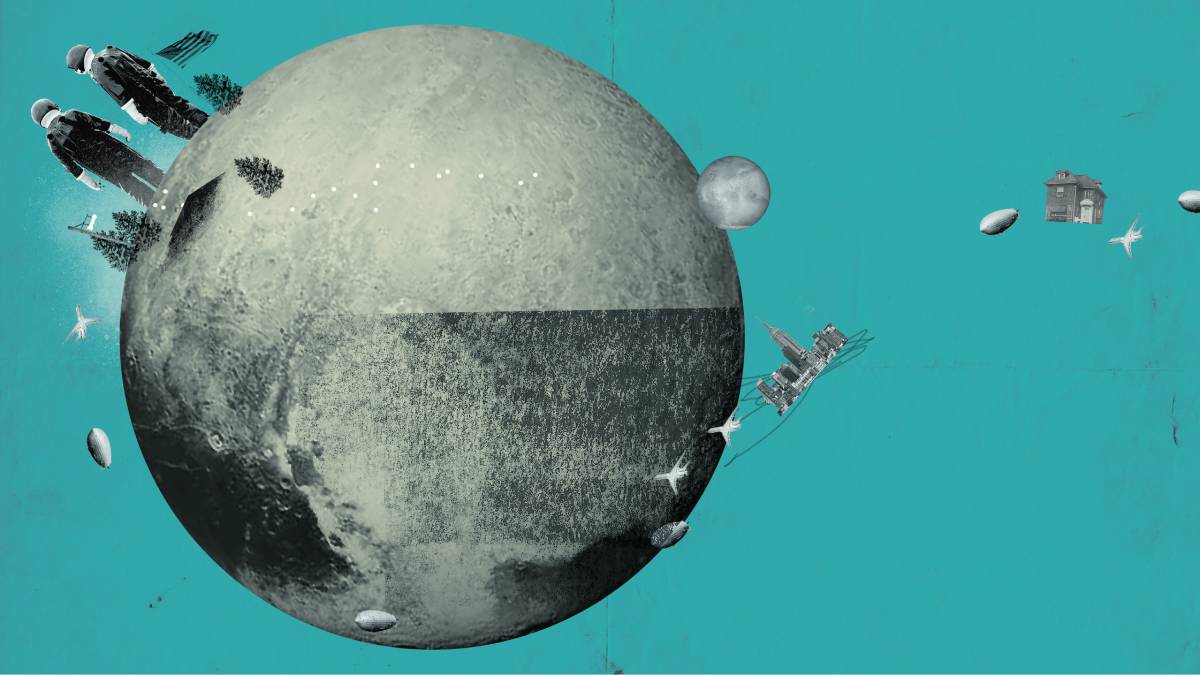Son muchas las personas que saben que Neil Armstrong fue el primer ser humano en dejar su huella de astronauta sobre la superficie de la Luna, allá por agosto de 1969. Sin embargo, casi nadie recuerda el nombre de Eugene Cernan, colega de profesión y de hazaña, aunque mucho menos rememorado en el imaginario colectivo del siglo XX.
Embutido en uno de aquellos trajes de la NASA, fue el último hombre que se dio un garbeo (lo que los americanos llaman moowalking) por ese pedazo de queso brillante que vemos cada noche —recortado en un rincón del cielo— desde nuestra ventana. Lo hizo a bordo de la misión espacial Apolo XVII, en el año 1972, por lo que a lo largo de este 2022 que ahora arrancamos se conmemorará el 50 aniversario de tal efeméride.
Cuando los científicos, pensadores y escritores de aquellos días imaginaron cómo sería nuestro mundo medio siglo después (es decir, justo ahora) muchos presintieron que en aquel lejano horizonte habría comenzado ya la colonización de algún planeta exterior —seguramente, Marte—, gracias a vanguardistas cohetes impulsados por energía atómica. Incluso, tal vez, la URSS y China habrían alunizado también y desplegado en nuestro satélite una primera base internacional junto a Estados Unidos.
Ya han transcurrido esas cinco décadas de tiempo referidas y la tozuda realidad nos muestra que ni siquiera hemos regresado a Luna desde entonces. Marte sigue siendo una quimera y las principales noticias sobre viajes estelares que aparecen en los medios tienen que ver con los proyectos de Elon Musk (SpaceX) y Jeff Bezos (Blue Origin), los multimillonarios empresarios que han encontrado en el turismo espacial un hobby caro, pero de lo más entretenido.
Es lo que pasa cuando uno juega a ser profeta. Que rara vez acierta. Si ni siquiera los expertos en finanzas suele atinar cuando nos aseguran que las acciones de Netflix van a subir o bajar en los próximos seis meses, ¿acaso iban nuestros abuelos a dar en el clavo cuando fantasearon, hace medio siglo, sobre cómo sería nuestra vida en el entonces lejano año de 2022? Rebobinemos un poco y comprobémoslo.
Augurios disparatados y otros no tanto
A principios de la década de los setenta, uno de los temas estrella entre los divulgadores científicos más populares —como Arthur C. Clarke o Isaac Asimov (los cuales, curiosamente, eran también exitosos novelistas de ciencia-ficción)— era la irrupción a medio plazo en nuestras vidas de la revolucionaria fusión nuclear, la fuente de energía limpia y definitiva que imitaba a la reacción que se desencadena en el interior del sol y las estrellas.
El combustible que iban a emplear esas hipotéticas centrales de fusión fría era el agua común —uno de los pocos elementos valiosos que abunda en la Tierra—, por lo que todo serían ventajas y maravillas. Sin embargo, las últimas noticias que hay sobre el tema (algo sobre el desarrollo de un imán superconductor) nos hacen presuponer que aún falta mucho tiempo para que nuestros ojos vean siquiera algo parecido.
Tampoco hemos progresado demasiado en alguno de los fascinantes misterios de la física moderna durante este tiempo. Aunque las investigaciones sobre ondas gravitacionales, el bosón de Higgs o los ordenadores cuánticos siguen su curso, parece que las fases de desarrollo preliminar se van eternizando de un modo algo decepcionante (sobre todo, para aquellos que esperaban aplicaciones tecnológicas prácticas en nuestra realidad cotidiana).
En 1972, un meteorólogo británico escribió que la temperatura de la tierra subiría 0,6 grados para el año 2000.
La exploración de los fondos marinos o el dominio de las fuerzas geológicas procedentes del centro de la Tierra (ahí está el volcán de La Palma, con todo su poder destructivo, para desmentirlo) son otros ejemplos de profecías seudocientíficas que se han revelado, con el paso del tiempo, como meras fantasías de malos émulos de Julio Verne.
Sin embargo, no todo han sido patinazos, promesas incumplidas o augurios disparatados. Algunos de aquellos antiguos investigadores firmaron ciertas predicciones que hoy —con perspectiva— nos resultan extrañamente clarividentes o intuitivas.
En 1972, un técnico de la Oficina Meteorológica del Reino Unido, llamado John Sawyer, pergeñó un artículo de apenas cuatro páginas en la revista Nature donde aseguraba que la Tierra experimentaría un calentamiento progresivo de su temperatura de en torno a 0,6 grados centígrados para el final del milenio.
Hoy puede parecernos un hecho palmario y evidente, pero en aquel entonces estas teorías eran muy controvertidas e, incluso, una corriente importante dentro de la meteorología oficial creía que el mundo se dirigía justo al lado contrario del espectro, es decir, hacia una nueva edad de hielo.
A raíz de las afirmaciones de Sawyer, siete años más tarde, un grupo de estudiosos de la atmósfera se congregó en la Institución Oceanográfica de Woods Hole, en EE UU, para inaugurar la primera sesión de trabajo del llamado Grupo Ad Hoc sobre Dióxido de Carbono y Clima (sic), bajo el liderazgo de Jule G. Charney, uno de los especialistas en clima más prestigiosos del MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts.
Fruto de aquella reunión surgió el Informe Charney, la primera evaluación exhaustiva sobre el cambio climático provocado por las emisiones incontroladas de dióxido de carbono. En sus conclusiones, se exponían ya claramente las consecuencias que el incremento de este gas de efecto invernadero iba a tener en los termómetros.
Han pasado varias décadas desde entonces y la curva de la media anual de concentración de CO2 en la atmósfera, así como la de la temperatura global de la superficie terrestre, ha ido aumentando en los gráficos a un ritmo muy similar —prácticamente, clavado— al pronosticado por aquellos científicos de los años setenta. Todo un acierto.
La Tierra se nos está quedando pequeña
Otra de las premoniciones lanzadas hace ya 50 años que se han cumplido de forma casi matemática aparecía en un informe de la Unesco, presentado en 1970, y auguraba que la población mundial superaría la cifra de los 7.000 millones de personas para el año 2020.
Para poner en contexto tal afirmación, es importante subrayar que en aquel entonces los habitantes de nuestro planeta apenas alcanzaban los 3.700 millones; es decir, lo que planteaba aquel alarmante dosier es que —en apenas medio siglo— la humanidad iba a multiplicar por dos el tamaño que había tardado en adquirir miles de años de civilización. ¿Era aquella cifra factible o una burda exageración? Según los últimos datos demográficos de Naciones Unidas —correspondientes a 2019— somos ya 7.700 millones de seres humanos los que pisamos este mismo suelo, así que —siendo exactos— hasta se quedaron cortos en sus cálculos.
Lógicamente, el impacto de ese crecimiento desmesurado sobre los recursos naturales de la Tierra generó un sentimiento de preocupación. ¿Era sostenible (esa palabra tan de moda ahora mismo) el modelo de consumo y producción del sistema occidental? El Club de Roma encargó entonces un estudio —titulado Los límites al crecimiento— que se publicaría en 1972 (curiosamente, muy poco antes de que la primera crisis del petróleo noqueara por sorpresa, como un gancho al mentón, al sistema capitalista mundial).
Aunque en su redacción colaboraron casi dos decenas de profesionales, el informe llevaría la firma principal de Donella Meadows, una biofísica especializada en dinámica de sistemas. A pesar del optimismo desarrollista que impregnaba el espíritu de la época, aquel reporte advertía por primera vez sobre la inevitabilidad de plantear límites racionales a la idea de crecimiento ininterrumpido en el tiempo (es decir, esa línea de progreso ascendente y prolongado que se creía por entonces prácticamente infinita).

Por supuesto, hemos seguido creciendo económicamente durante estos últimos 50 años, pero en un esquema de dientes de sierra marcado por grandes y bruscas crisis inesperadas (batacazos tales como el provocado por el colapso del mercado inmobiliario en EE UU y sus hipotecas subprime en 2008). En sintonía con aquellas admoniciones de Donella Meadows, nuestra sociedad —en general— es mucho más consciente ahora de su propia fragilidad económica de lo que lo era hace medio siglo.
Nadie pensó por ejemplo —ni en 1972 ni en 2019— que una pandemia generada por un virus de la gripe pudiera provocar un confinamiento planetario y arrastrar a la economía mundial a una escasez de suministros, problemas de logística en el transporte y un encarecimiento incontrolado del consumo de energía y de las materias primas (como bien sabemos hoy).
Parece evidente, por tanto, que —a la hora de realizar conjeturas a largo plazo— algunos campos sociales resultan menos arriesgados de pronosticar que otros. ¿Por qué?
Predicciones, proyecciones y profecías
En términos generales, dentro de la ciencia prospectiva, determinadas especialidades —como la demografía— juegan con ventaja respecto a otras, ya que sus cálculos parten de una serie de variables estadísticas más o menos estables (como la tasa de mortalidad, natalidad, edad, etcétera) que resultan más sencillas de prolongar en el tiempo que otras magnitudes de tipo inconcreto, como las crisis políticas o las recesiones bursátiles (por eso, jugar a la Bolsa implica un riesgo de error elevado).
En este sentido, deberíamos diferenciar básicamente entre lo que son predicciones y lo que son proyecciones. La primera de ellas, la predicción, está basada en probabilidades y —por tanto— está sujeta a eventos impredecibles. La proyección, sin embargo, propone una evolución en el futuro de acuerdo a una extrapolación de tendencias asentadas en el presente (es decir, parte de un escenario real).
Finalmente, existen otros tipos de vaticinio (cuando no directamente profecías) que carecen de cualquier raíz científica más allá de una mera hipótesis de trabajo inicial, la cual —además— puede incluir a menudo un sesgo corrector (involuntario o intencionado) que predetermina ya las conclusiones a alcanzar incluso antes de realizar el estudio. Es por ello que algunos especialistas hablan de hasta cuatro posibles tipos de futuro a la hora de establecer pronósticos.
Uno sería el posible (el futuro que podría ocurrir); luego estaría el plausible (el futuro que creemos que podría ocurrir); otro sería el probable (el futuro que sabemos que podría ocurrir); y finalmente el preferible (el futuro que deseamos que ocurra). Parecen muy similares, pero si lo pensamos bien, proponen cosas muy distintas.
Lo que nadie vio venir (I): la caída de la URSS y el auge de China
Jeane Dixon fue una astróloga y vidente norteamericana que se hizo muy famosa en los años sesenta por pronosticar el asesinato de J. F. Kennedy. En cierto modo, encarnaría el arquetipo posmoderno de adivina con poderes extrasensoriales que acaba convirtiéndose en estrella pop de la televisión (si viviera hoy, seguramente tendría millones de seguidores en Instagram).
Su popularidad llegó a ser tal que el matemático John Allen Paulos bautizó en su honor el llamado Efecto Jean Dixon, el cual hacía referencia a la tendencia que existe en los medios de comunicación a dar a conocer –a bombo y platillo– unas pocas predicciones acertadas, mientras se ignora al mismo tiempo una cantidad muy superior de vaticinios fallidos. Uno de los grandes patinazos de Dixon (el cual auguró erróneamente en varias ocasiones) fue el anuncio de una Tercera Guerra Mundial, un macroevento bélico que —además de los EE UU y la URSS— contaría con la presencia estelar de la populosa y pujante China.
Pese al optimismo desarrollista de la época, un informe habló de lo insostenible del modelo de consumo y producción.
Aunque nuestra vidente no fuera ninguna especialista, la irrupción del gigante comunista oriental en el tablero de la geopolítica mundial era un hecho indiscutible para los estudiosos del momento (como Paul Kennedy, autor del ensayo The Rise and Fall of the Great Powers, publicado en los años ochenta). Se pensaba que aquello iba a ocurrir en algún momento —dado el poder demográfico, militar y económico que China ostentaba—, aunque no se acertó para nada en el cómo.
Hace medio siglo, nadie vio venir que la Unión Soviética (el faro ideológico del bloque socialista dentro la Guerra Fría que dominaba la escena internacional entonces) iba a desplomarse súbitamente en 1991, como un edificio demolido por explosivos, dejando a China sola frente a EE UU. Sin embargo, de modo inesperado, el coloso oriental ha acabado por transformarse en un titán del comercio internacional, llegando a amenazar incluso el liderazgo de los norteamericanos como primera potencia económica del planeta.
De hecho, las ásperas relaciones diplomáticas (ahí está el reciente boicot del gobierno de Washington a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022) que el presidente Joe Biden mantiene actualmente con la administración china revitalizan —por desgracia— los peores escenarios planteados en su día por la excéntrica futuróloga Jean Dixon (ni siquiera Donald Trump, con su populista guerra de aranceles, se había mostrado tan belicoso con Pekín).
Pero hay un campo en el que el futuro ha pillado con el pie cambiado a profetas y pronosticadores de lo que estaba por venir: el de la sociedad digital que hoy ordena nuestras vidas, desde la constante y adictiva conexión al ciberespacio que practican miles de millones de ciudadanos del planeta a cada segundo hasta la transformación económica, laboral, comercial y financiera que ha provocado internet en nuestro entorno.
Siendo realmente justos, conviene recordar que algunos autores (como Arthur C. Clarke) divagaron a principios de los setenta sobre la creación en torno al año 2010 de una especie de “biblioteca universal” —creada por una “tecnología sin hilos”— que almacenaría todo el saber y la información humana en un único lugar (lo que conceptualmente se acerca bastante a la actual noción de nube).
En 1970, la compañía Western Electric desarrolló junto a Bell Telephone Laboratories el llamado Picturephone Set, un dispositivo que permitía realizar primitivas videollamadas (medio siglo antes de las reuniones por Zoom), aunque su elevado precio apenas le permitió vender la primera línea de producción.
En aquella misma época, el ingeniero Martin Cooper dirigió también un proyecto para Motorola —inspirándose en los comunicadores futuristas de la serie de televisión Star Trek— que acabó diseñando el primer prototipo de teléfono portátil en 1973, todo un antecedente de los actuales smartphones.
Dos brillantes ejemplos de cómo —a veces— la intuición puede asomarse al futuro y anticiparse a lo que vendrá. Algo nada fácil. Si quieren hacer la prueba, intenten pensar por un momento en sus nietos y en la vida que tendrán allá por el 2072. ¿Seguirán comprando cosas con dinero? ¿Cómo se desplazarán entre ciudades? ¿Habremos llegado a Marte de una vez?
Con suerte, alguien intentará escribir un artículo como éste sobre las profecías realizadas en aquel lejano 2022, llegando a idéntica conclusión: el futuro ya no es lo que era.